Martha E. Sánchez
Puebla, Pue.
Nicanor se incorporó con dificultad,
todavía estaba mareado de alcohol, de
pulque, de mariguana. Resoplaba como
bestia exhausta y mal herida; la baba
se le escurría entre lagañas saladas; sus
labios tumefactos apenas murmuraban:
Amada… Amada…, hija…, hijita…
Aún se encontraba sobre el piso
de tierra de la vivienda y del camastro
de su hija de trece años, que se había
despatarrado y roto tras la brutal afrenta
ahí estallada; cuando él, embrutecido,
loco, trató de mancillarla.
Crudamente, la realidad le repuso
la conciencia a bofetadas, asestándole
vívidas estampas de lo ocurrido. Su
raído cuerpo se zarandeó cual yerba en
tornado, cuando volvió a oír los gritos de
sus hijos pequeños, ahora como aullidos
estridentes que repetían las más crudas
maldiciones enmarcando la exacerbada
tunda que le propinaban para defender a
su única hermana: “¡Déjela, cabrón! ¡Es
su hija! ¡Tu hija!”
Pepe, el pequeño, con sus enclenques
fuerzas, tomó un tubo y golpeó el cráneo de
su padre. Y así se puso fin a esa deprimente
escena en aquel mísero cuarto, donde lo
mismo se guisaba, se comía, se dormía…,
o donde años atrás también se hacía eso
que, algunos, llaman “el amor”.
Estaba solo y, por primera vez,
sobrio, lúcido; tal vez por el golpe que
puso fin violentamente a su estado etílico,
o por una mala jugada de la yerba que
fumaba. No pudo moverse, sus huaraches
plantados firmemente en la tierra lo
mantenían erguido; en un extraño estado
de conciencia, observaba el hilo de su
existencia que como una asquerosa telaraña
lo envolvía, lo apresaba, le hacía
daño, exigiéndole: “¡Mírame! ¿Ves bien?
¡Mírame! ¡Mírate!”
Tembloroso, estremecido de horror,
se vio nacer del vientre de una mujer
raptada, arrancada del seno familiar por
un macho que con solo verla salir de la
escuela, casi una niña, la deseó y se la
llevó a San Juan Sinagua, un pueblo que
en el nombre llevaba su miseria.
Hacía solo tres décadas que la
construcción de una lejana presa vino en
poco a aliviarles la sed. Por eso, antes a los
recién nacidos, además de alimentarlos,
las madres de precaria leche los criaban
con pulque, porque a ese fermento del
aguamiel extraído de un agave “solo le
falta un grado para ser carne”…, y porque
no había agua para darles.
La escasa agua que recibía el pueblo lo
volvió aún más sediento; y el desgarrador
deseo de que brotara un arroyo de las
entrañas de San Juan, se convirtió en el
anhelado milagro, desesperadamente
implorado a los dioses de sus ancestros
y a todos los santos, a los que
les prendían velas, o amarraban y
ponían de cabeza, castigándolos:
“hasta que asome el arroyo y nos
traiga agua”.
Así aprendió a rezar Nicanor,
pidiendo que brotara el
milagroso arroyo de la seca entraña
de San Juan Sinagua. Así
pasó su infancia medio borracho.
Al crecer, aprendió a beber alcohol y
también a fumar yerba para hacerse todo
un hombre. Decía: “No seré un indio
pata rajada como mi ‘apá, que se deja
zurrar por mi ‘amá Elu, y que se
soba el lomo sobre la milpa,
de sol a sol, tratando de
arrancarle a esta mula
tierra unos granos
pa’ echar en la olla”.
Sí, el hijo de
doña Elu, Nicanor, era
muy hombre porque
siempre andaba bastante borracho, le
pegaba a su mujer y azotaba sin clemencia
a sus tres hijos: Amada, El Chino y
Pepe, de apenas ocho años. Día a día, se
vanagloriaba en la cantina: “Yo me friego
yendo al monte a cortar ixtle, y con mis
lazos que vendo no falta nada en mi casa,
por eso me gasto la lana en mis gustos,
porque ya cumplí; en
cambio ustedes
tienen que
pedirles a
su viejas
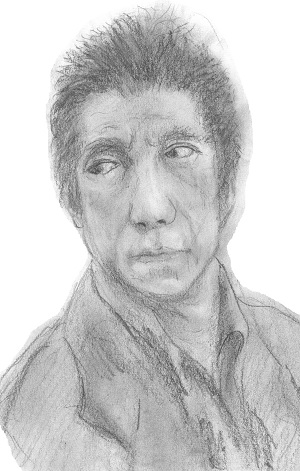
pa’ las aguas y permiso pa’ juntarse en la
cantina después que los llevaron, de la
oreja, a oír misa, ja ja ja”.
Los más lo conocían bien, y no chistaban
ante sus desplantes. Ellos eran
borrachos a medias, y Nicanor, alcohólico
y mariguano de tiempo completo. Pero
cuando él no estaba, algunos comentaban:
“Pobre doña Elu, que en gloria esté, bien
que pudo con su marido y a varazos le
enseñó a no pegarle con la cuarta; pero
con el Nicanor, su hijo, no pudo”.
Todo eso y más desfiló ante su embriagada
conciencia con deslumbrante claridad;
mantenía apretada la quijada para
contener la presión efervescente de su
cuerpo, su resquebrajada piel transpiraba
el zumo del maguey; y, sin poder evitarlo,
lloró sollozante a su madre muerta al no
poder recordar sus ojos ni su voz; pues
solo una difusa silueta le fue dada porque
vivió ausente, lejano, abrazado de la
botella.
Por fin, Nicanor salió. Afuera ya
era de noche. Arrastró tras sí la vigilia
lúcida de su pasado, y gritó, con voz
insegura que trataba de sonar autoritaria:
“¡Chinoo! ¡Pepee! ¿’Onde andan?” Solo
le respondieron las ráfagas de viento que
levantaban aquel polvo arenoso picante
como enjambre de mosquitos. Después,
el silencio.
No había visto cuando los dos niños
entraron al jacal a buscar la ropa de su
hermana y prepararle algo de comer,
porque esa tarde se iba a Silo en el camión
que pasaba en el paradero cercano; se
marchaba para no volver. Ni tampoco los
vio agazapados en la noche, espiándolo,
vigilando cómo volvía en sí; aterrados, pero
no arrepentidos de haberlo golpeado.
Pasó muy junto a ellos que se enconcharon
temblando, impresionados por
lo extraño de su mirada y de su pisar
firme en el camino. Murmuró Pepe, el
más pequeño: “¡Encomendémonos a
La Llorona!” Y El Chino dijo: “¡Ni la
santísima nos salva de esta si nos agarra!
¡Seguro ya anda empulcado y enyerbado!”
Ignoraban que Nicanor no había bebido
ni se había intoxicado con la droga.
A esas horas, se puso a arreglar el
pobre camastro de su hija, trabajando
con mano firme y constante. Clavaba,
golpeaba, pensaba en su vida, en los
demás, y en cada uno de sus pasos que
ahora repercutían en su ser con la fuerza
de un rayo.
Al martillar se le revolvía el asco que
le bullía en la sangre y que en los oídos
gritaba: “¿Cómo pudiste, Nicanor? ¡Es
tu hija, carajo, tu hija!” Quizá porque los
ojos no veían, empañados de lágrimas,
se estampó un fuerte martillazo en la
mano. Apenas se detuvo. Prosiguió.
Clavaba, blasfemaba en su contra como
en penitencia, en castigo, desesperado,
como si buscara redimir cada acción en
su vida que ahora le mordía la conciencia
como perro rabioso. ¡Estaba arrepentido!
Y, apenas asomó el sol, agarró su
machete, el guaje de agua, y se fue por la
vereda a cortar ixtle. Cuando se perdió de
vista, Pepe y El Chino entraron a aquel
hogar solitario para arreglarlo todo. “Que
no se note que Amada no está. Yo traigo
la masa. Tú prende el fogón.” “Mira, tú,
¡qué bien clavó la cama!” Desde entonces,
se acostumbraron a rellenar el hueco que
dejara su hermana. Que no pregunte por
Amada. Que no pregunte.
Nicanor no preguntó. Ya nunca volvió
a beber ni a fumar yerba, pero tampoco
volvió a hablar, ni siquiera cuando con
sus hijos torcía el ixtle haciendo firmes
y resistentes cuerdas, hermosas, de colores,
y que pronto le comprarían en el
mercado.
En unos pocos meses, la vida cambió
para sus dos hijos. Iban a la escuela,
comían mejor, y él nunca volvió a pegarles.
Y no pocas veces soñaban que, en la
noche, mientras dormían, era él quien los
acariciaba con sus manos rasposas, con
aroma a tierra.
Un atardecer, Nicanor ya no volvió
del camino al ixtle. Todo San Juan Sinagua
lo buscó; los pobladores compadecidos
ayudaron a los dos chamacos que llamaban
a gritos a su padre; pero solo escucharon,
dolidos, el eco de su propia voz: “¡‘Apá!
¡’Apá!” “¡Nicanooor! ¡Nicanooor!”
Al oscurecer, todos volvieron del
monte, pero al día siguiente, y uno y otro
día, volvieron a buscar a Nicanor, cada vez
con menos esperanza. “Seguro se largó por
ahí. ¡Se fue pa’l otro lado a trabajar! O…,
¡ve a saber! ¡Con los borrachos nunca se
sabe!” “¡Oye! ¡Mi ‘apá ya no tomaba!” “No
es tan fácil, hijo, ¡no es tan fácil!”
Jamás lo volvieron a ver. Nunca encontraron
aquel cuerpo lacerado por años
de vicio, que quedó solo con las alimañas
yendo y viniendo, oportunistas, por su
piel y entre sus cabellos que empezaban a
encanecer. De su agonía, únicamente los
espinos y los pobres arbustos supieron;
de sus balbuceos y sollozos, el viento tan
indiferente como el cielo profundamente
azul y lleno de estrellas que se desparrama
sobre los pueblos sin neblina…, sin
nubes…, sin lluvia.
El cuerpo de Nicanor, poco a poco,
tan miserablemente como había vivido,
fue pagando tributo a la arenosa tierra de
la cañada profunda y escondida, de cuyas
entrañas, más tarde o más temprano, iba a
brotar el fresco arroyo que daría un poco
de vida, sustento y regocijo a San Juan; sí,
así nomás: San Juan.❧